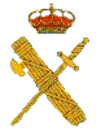|
|
|
Testimonio de Antonio García García
Antonio García García llegó al Santuario con la expedición proveniente de
Jaén. Su padre, Juan García Gallego, prestaba servicios como
guardia civil en la Comandancia. El grupo lo componían, además
de su padre, su madre, María Josefa García Fernández, su hermana
mayor, casada con el corneta Piqueras, su hermano Ramón, de once
años, y él, que contaba con nueve años de edad. Fueron alojados
en la casa de cofradías de Jaén, a escasos metros del Cerro de
la Cuarta, a donde fue asignado su padre. Su relato se centra en
las vivencias personales del último día de combate.
El día 1 de mayo de 1937 amaneció completamente despejado. Los
primeros rayos de sol comenzaban a alumbrar las montañas y una
fresca brisa inundaba el ambiente. En tiempos normales habría
sido aquél un hermoso y esplendido día de primavera. Pero los
acontecimientos que venían acaeciendo desde hacía varios días,
con intensos bombardeos por cielo y tierra, así como los grandes
movimientos de tropas enemigas observadas, hacían presagiar que
éste sería un terrible día, peor que todos los anteriores.
En ese “hermoso” amanecer salimos de nuestro alojamiento, que
era el único edificio de la plaza de las cofradías que aún se
mantenía en pie, excepto la chimenea que la destruyó un obús.
Salimos, como digo, mi hermano y yo de la mano de mi madre, toda
nerviosa e inquieta, con el rostro triste murmurando muy bajito,
no sé si rezando o lamentándose, pues parecía intuir la tragedia
que se avecinaba. Nos dirigimos a un escondite entre las piedras
que ya en otras ocasiones habíamos utilizado como refugio de los
bombardeos de la aviación y de la artillería. Este refugio
consistía en una pequeña zona despejada de vegetación y rodeada
por unas grandes rocas de granito semejantes a enormes
monolitos, situado a unos 150 metros del cementerio, al suroeste
de la vaguada.
En este precario refugio permanecimos varias horas convencidos
de que estábamos mejor protegidos de los disparos de la
artillería, pero no tanto de los morteros, que constantemente
castigaban toda la zona estallando sus proyectiles en donde
menos se esperaba, causando terror y muerte.
A “nuestro” refugio se unieron otras personas que huían de sus
escondites menos seguros. Una de las familias que se habían
unido a nosotros, portaban sobre una manta sujeta por los
extremos el cuerpo mal herido de una niña de unos doce o trece
años, con el vientre reventado, sus ropas destrozadas que apenas
cubrían el resto de su cuerpo. Su pecho subía y bajaba como si
intentara respirar al tiempo que abría y cerraba su boca y los
miembros inferiores casi desprendidos del tronco. Estas heridas
fueron causadas por el impacto de un obús de mortero.
Como los gritos de la madre y familiares eran tan desgarradores
y las posiciones de los milicianos estaban tan próximas,
temiendo que nos localizaran, mi madre, por instinto de
conservación, decidió que nos trasladásemos a otro lugar. Serían
sobre las once horas aproximadamente.
Yo, todo confuso, no me daba cuenta exactamente del terrible
drama que se estaba desarrollando en aquellos momentos. Recuerdo
que mi madre, muy angustiada e inquieta, cuando salimos del
anterior refugio, no sabía qué dirección tomar. Siempre con su
mirada fija en el Cerro de
la Cuarta, que era en donde se hallaba la sección en la que
combatía mi padre y que sólo distaba de donde nosotros nos
encontrábamos unos 250 metros.
Al este de la vaguada del cementerio vimos a varias personas
detrás de unas rocas, que apenas les resguardaban y allí nos
dirigimos, pues parecía que acompañados de alguien nos
sentiríamos todos más consolados, aunque no más seguros. El
grupo al que nos incorporábamos lo componían unas cinco
personas. Entre ellos había un guardia civil retirado bastante
mayor, acompañado de su esposa, otra mujer y un guardia civil
muy joven, también con su esposa, que abrazados los dos, no
hacían otra cosa que rezar y gemir de miedo como todo el grupo.
A unos 150 metros aproximadamente de donde nos hallábamos, en
dirección oeste del Cerro
Chico, como también le llamábamos al
Cerro de la Cuarta,
detrás de unas rocas, había un grupo de unos cuatro o cinco
guardias civiles disparando sus armas hacia el lugar donde
deberían estar los parapetos de la
Cuarta Sección.
Aquellos guardias civiles que disparaban a discreción
desesperadamente, debían ser los últimos supervivientes hasta
entonces de aquella sección que tuvieron la oportunidad de
replegarse tras los insostenibles ataques finales del Ejército
Rojo.
De pronto, el guardia civil retirado, en una actitud de furor
patriótico, se puso en pie y empuñando el fusil que pertenecía
al otro guardia civil joven, que seguía abrazado a su esposa
gimoteando, se fue en dirección al grupo de guardias replegados
tras las rocas, que seguían disparando hacia la parte alta del
Cerro
Chico, con su mejor intención de reforzarlos pero, inmediatamente
regresó herido en el hombro izquierdo. Es probable, pienso, que
no llegara ni a hacer un solo disparo.
En aquel instante vimos una terrible escena que fue lo que nos
decidió a todos a abandonar aquel lugar. En el centro del grupo
de guardias civiles que como digo disparaban en su repliegue
hacia lo que fueran sus posiciones en el
Cerro de la
Cuarta, estalló un obús de mortero que deshizo por completo la
pequeña resistencia que oponían aquellos bravos defensores. Vi
cómo un guardia fue violentamente lanzado varios metros hacia
atrás por la onda expansiva y metralla del obús. Otro guardia
cayó bruscamente de bruces y un tercero se llevó las manos al
vientre e inclinándose lentamente hacia delante quedó de
rodillas haciendo un inútil esfuerzo para no caer al suelo ya
mortalmente herido. No puedo precisar más detalles porque visto
lo ocurrido por todos, emprendimos sin más dilación el repliegue
hacia el Santuario, pues no había otro lugar al que pudiéramos
dirigirnos en aquellos instantes.
Recuerdo que momentos antes de abandonar este último refugio, se unió a nuestro grupo otro guardia civil herido en una pierna que con mucho esfuerzo consiguió alcanzarnos. Según la dirección que traía, venía de la Cuarta Sección y, como mi madre lo conocía, le preguntó por mi
padre, ya que pertenecían a la misma sección y habrían estado
luchando juntos. El guardia dijo con cierta inseguridad que
había sido herido pero que se encontraba bien.
Aquella fue una mentira piadosa. Mi padre en aquel preciso
momento, o estaba muy mal herido o muerto. De aquella sección
sólo se salvaron tres combatientes de los treinta que la
componían: El brigada, jefe de Sección, Ángel Jiménez Claver, el
guardia Ruperto González Sánchez, muy amigo de mi padre, y el
guardia que se unía a nosotros herido en una pierna, que se
llamaba Antonio García Díaz; después de retirado del Cuerpo con
el grado de Capitán, vivió en Linares hasta su fallecimiento. Como decía anteriormente, emprendimos la marcha en fila india hacia el Santuario por el lado este siguiendo una vereda
circunstancial, usada a veces, por ser esa una zona no batida
por el fuego enemigo que desembocaba próximo a la puerta lateral
de la planta sótano de la Sala de Peregrinos, adosada a la parte
este del templo, siendo el único lugar que aunque casi derruido
ofrecía algún refugio.
Estábamos equivocados cuando cogimos aquella ruta pensando que
aquella vereda estaba menos batida por el fuego enemigo. Durante
todo el recorrido fuimos tiroteados, es muy posible que los
disparos fuesen provocados por la presencia de los dos guardias
civiles que nos acompañaban en el grupo. Un disparo levantó una
polvareda al impactar junto a mi pie y yo, por instinto de
conservación, me arrojé al suelo y escondí mi cabeza detrás de
una piedra. Mi hermano Ramón que venía detrás creyó que me
habían herido y al inclinarse sobre mí para socorrerme, yo me
levanté ágilmente gritando: ¡No me han dado!, y continuamos la
marcha bajo el incesante tiroteo. Por fin llegamos a la puerta
de entrada del edificio adosado a la iglesia que le llamábamos
Sala de Peregrinos. De la mano de mi madre, mi hermano Ramón y
yo recorrimos cuantas dependencias nos fue posible, pues todo
estaba derruido. Había montones de escombros, cadáveres, heridos
o enfermos, gimiendo por todos los lados. Mi madre con el rostro
angustiado y la voz trémula, preguntaba a cuantas personas
podían responderle si habían visto a mi padre herido o como
fuese. Pero en aquella confusión, que ya todo estaba perdido,
nadie sabía nada y sólo se escuchaban lamentos de heridos,
gritos de mujeres y llantos de niños.
Mi madre no perdía la esperanza. Pensaba que si le habían herido
era probable que lo hubiesen trasladado al botiquín, pero por
desgracia no fue así. En aquellas horas ya no existía ni
botiquín siquiera. Recuerdo que en nuestro incesante deambular
por pasillos, escaleras y dependencias hundidas buscando
noticias de mi padre, fuimos a parar a unas habitaciones en la
planta baja de la zona norte de dicha Sala de Peregrinos, que
por estar en semisótanos habían sido menos afectadas por los
bombardeos. Éstas debían ser la residencia del Capitán Cortés,
en donde radicaba su Puesto de Mando, pero en aquellas horas, el
Capitán Cortés ya había caído herido gravemente por el cañonazo
de un tanque cuando en el exterior combatía en unión de los
guardias que aún quedaban.
Se oían unos rumores extraños que yo no comprendía y entre
gritos y lamentos de mujer y más llantos de niños escuché decir
algo de una bandera blanca. Yo no me daba cuenta exactamente de lo que podía
significar aquello, pero sí observaba que en una habitación que
daba al pasillo y sobre el fogón de una cocina, varias mujeres y
un guardia rompían y quemaban muchos papeles y no dejaban que
nadie se acercara allí. Imagino que estaban cumpliendo las
últimas órdenes del Capitán Cortés: destruir documentos
confidenciales.
De pronto los gritos de las mujeres se agudizaron y
angustiosamente estrechaban a sus hijos pequeños fuertemente
sobre su pecho. Mi madre nos apegó a mi hermano y a mí sobre su
regazo, ahogando nuestros sollozos y vimos cómo en pocos minutos
quedaba invadido hasta el último rincón por milicianos empuñando
sus armas y vociferando alegremente, la victoria conseguida.
No sé exactamente el tiempo que transcurrió desde que llegamos
arriba hasta que vimos el primer miliciano. Bien podrían haber
transcurrido unas dos horas. Al comprobar que no nos hacían daño
sino que nos mandaban salir al exterior, cogidos siempre de la
mano de mi madre, nos encaminamos calzada abajo con la
intención, según nos dijo mi madre, de localizar a mi padre
aunque fuese en los parapetos. Yo iba llorando y al cruzarnos
con los soldados republicanos y milicianos que subían hacia el
Santuario, algunos me preguntaban: “¿Niño por qué lloras?”, y yo
contestaba, con voz entrecortada por los sollozos: “Porque han
matado a mi padre”; alguno dijo, “pobrecillo”, otros nada y hubo
uno que al hacerme la misma pregunta, yo respondí como a los
demás, y entonces ese miliciano, con voz llena de ira, dijo: “A
mí también me han matado a mi hermano y no lloro”. Al escuchar
esta contestación del miliciano, mi madre apretó fuertemente
nuestras manos y aligeró el paso, pues quiso que nos alejásemos
cuanto antes de aquel individuo que Dios sabe cuales fuesen sus
pensamientos en aquellos momentos hacia nosotros.
Por fin llegamos a la plaza de las cofradías y al entrar en la
casa de Jaén, que había sido nuestro alojamiento durante todo el
asedio, vimos perplejos cómo los soldados republicanos o
milicianos saqueaban los baúles reglamentarios que cada guardia
civil poseía, poniéndolos boca abajo con el afán de encontrar
algún objeto de valor. Poco encontraron, pues se sabe que la
situación económica de los guardias civiles nunca les permitió
poseer joyas de gran valor, salvo algunos pendientes de oro
heredaros de su madre o abuela, o un reloj de bolsillo parado de
no usarlo. Lo que no tenía ningún valor material para aquellos
hombres lo tiraban al suelo esparciéndolo a patadas; como
medallas o escapularios de la Virgen de la Cabeza, algún vestido
de señora o guerrera de gala y otras prendas guardadas con
cariño para lucir el día que fuésemos liberados por las Fuerzas
Nacionales, como siempre fue nuestra esperanza.
En un saco de loneta blanco que mi madre encontró pudo recoger
del suelo algunas ropas y objetos de nuestra propiedad y con él
nos salimos fuera de la casa. En esos momentos tan recientes de
su victoria, todos aquellos hombres rebosantes de satisfacción
deambulaban de un sitio para otro, entrando y saliendo de las
ruinas de lo que en otros tiempos fueran casas de las Cofradías.
Recuerdo cómo algunos milicianos paseaban imágenes sagradas,
mutiladas, que mofándose de ellas golpeaban y les gritaban
frases blasfemas entre carcajadas. Otros con un jamón medio
consumido o tripa de embutido saqueado sin duda del exiguo
economato, presumían ufanos entre sus compañeros del fruto de su
pillaje y lo importante de su
botín. Estas escenas
fueron contempladas con ojos desorbitados por mi hermano Ramón y
por mí que llenos de sorpresa y confusión no sabíamos discernir
qué era mayor sacrilegio, si golpear a las imágenes sagradas u
ostentar aquellos alimentos que mordían con un descarado desafío
y desprecio a nuestro prolongado ayuno.
Ya estaban concentrando en la plazoleta a los prisioneros, que
difícilmente podían sostenerse en pie. Por otro lado las
camillas con heridos más graves y moribundos, los estaban
disponiendo para su evacuación, unos a hospitales y otros a un
penal como prisioneros de guerra. En cuanto a la población civil
(mujeres y niños) también estaban organizando su evacuación
hacia Andújar, en principio, después al Viso del Marqués, en la
provincia de Ciudad Real.
Mi madre lloraba en silencio junto a la esquina de la
casa que fue nuestra residencia, apretaba nuestras cabezas sobre
su regazo y nosotros también sollozábamos en silencio afectados
por el dolor y la pena que mi madre sentía en aquellos momentos
con su rostro transido de amargura por la tragedia que se cernía
sobre nosotros. Parecía estar ausente, con su mirada fija en el
Cerro de la Cuarta,
que distaba unos doscientos metros de donde nos hallábamos en
ese momento. La incertidumbre por la suerte que hubiese corrido
mi padre, después de comprobar que no se hallaba entre los
prisioneros o heridos que habíamos visto, la tenía inquieta e
indecisa, dudando en quedarse donde estábamos, contemplando a
los lejos el fatídico
Cerro de la Cuarta, o reunirse con las otras familias que ya
se aproximaban a los camiones que debían evacuarlas.
De repente mi madre reaccionó y dirigiéndose a mi hermano Ramón
le dijo: tú quédate aquí mismo con el saco de las prendas que
Antonio, continuó mi madre dirigiéndose a mí, vendrá conmigo al
parapeto de vuestro padre porque no estoy tranquila sin saber
que ha sido de él. Tal vez esté mal herido. Seguidamente dados
de la mano, emprendimos el camino hacia el
Cerro de la Cuarta,
que es donde estaba el puesto de combate al que fue destinado mi
padre desde el primer día del asedio.
Había una vereda que se hizo por el paso de los guardias civiles
que subían y bajaban de dicha sección en los relevos. La vereda
terminaba en el mismo centro de ésta, en una zona más despejada
de rocas. Unos metros a la izquierda hoy existe un monolito
conmemorativo del heroísmo que derrocharon allí los cabos Torrús
y Dueñas con sus respectivas escuadras. El enclave del parapeto
de mi padre quedaba situado a la derecha del mencionado
monolito, siendo sólo visto al desembocar bruscamente la vereda
tras un último recodo. Mi madre y yo, unidos fuertemente de la mano, ascendimos al Cerro de la Cuarta, y ocho
o diez metros antes de llegar al final de la vereda, empezamos a
ver algunos cadáveres de guardias civiles ensangrentados. Un
poco más arriba y a la izquierda estaba el cadáver de un guardia
civil cuya postura y estado de mutilación me impresionó de tal
manera que siempre que rememoro aquel momento, veo con la
crudeza y realismo la misma escena como si sólo hubiesen
transcurrido unas horas. El cadáver fue sin duda de un defensor
del Cerro de la Cuarta,
pues conservaba, aunque hecha jirones, la guerrera verde
inconfundible de su uniforme. Su posición, boca arriba con los
brazos en cruz y las piernas un poco entreabiertas. Tenía las
dos manos destrozadas faltándole todos los dedos, como si
hubiesen sido cortados a golpe de machete. Las cuencas de los
ojos estaban vacías. Aquellos enormes boquetes oscuros los
ocuparon no hacía mucho tiempo los ojos vigilantes de un
valiente que sin duda fue torturado y rematado por sus
implacables enemigos como pude deducir por la siguiente escena
de la que fui testigo.
Con la mirada aún fija en aquel cadáver mutilado, continuamos
andando y al torcer bruscamente la vereda desembocamos en el
mismo lugar donde fue trinchera y parapeto de mi padre. El
emplazamiento del parapeto principal estaba mirando a la vaguada
formada por el Cerro de la
Cuarta y el Cerro de
los Madroños, zona ésta por donde se desarrollaban los más
intensos combates, por considerar el Ejército Rojo que aquel
cerrillo era la llave
de la defensa de todo el Campamento. En la parte posterior del
parapeto había un pequeño claro entre rocas y matorrales en
donde al principio del asedio, entre mi padre y sus compañeros,
construyeron un cobertizo con las chapas de los tubos y sacos
donde nos lanzaban los suministros de avituallamiento la
Aviación Nacional. El cobertizo lo utilizaban para resguardarse
de las inclemencias del tiempo cuando permanecían fuera de los
parapetos.
A espaldas del cobertizo aún existe, porque yo la he visitado
varias veces, una roca grande con una amplia grieta en el centro
que cabe un hombre de pie con relativa libertad de movimiento
para poder disparar con un fusil. Esta grieta solía utilizarla
mi padre como parapeto cuando el enemigo atacaba más
intensamente ya que, por estar en un plano más elevado, dominaba
más zona del campo de batalla.
Hago un inciso en mi relato para insertar aquí parte de los testimonios escritos que recibía mi hermano Ramón de un compañero de mi padre y del jefe de la sección, el brigada Ángel Jiménez laver, que corroboran mi narración: “Tu padre y yo siempre estuvimos muy unidos ya que los casi nueve meses del Santuario fueron de permanencia en la defensa del “Cerro de la Cuarta”, o bien, el “Cerro de la muerte”, como solíamos llamarlo, puesto que todos los ataques que hacían los Rojos era contra el mismo, por ser la llave que impedía la entrada al reducto y como comprenderás la peor parte era para nosotros. Esto lo demuestra el no haber quedado de dicha posición nada más que el jefe de sección; otro que no recuerdo su nombre y yo, de los treinta hombres que la componíamos.
De tu padre recuerdo perfectamente su manera de ser. Era un
guardia civil mil por cien, siempre en su sitio y sin demora en
el cumplimiento del deber, dando consejos a los más jóvenes que,
como yo, estábamos a su lado.
En lo referente a su muerte, poco es lo que puedo decirte ya
que aquella mañana estuvimos defendiéndonos cerca el uno del
otro, pero en diferente sitio. Lo vi muchas veces en “su
peñasco” que tenía como parapeto, el cual consistía entre dos
piedras grandes que formaban una grieta en la que él se
introducía para desde allí defenderse.
Pero al emplazarse un tanque frente a nuestra posición con el
único objeto de batirnos con su cañón, todos quedamos casi sin
posibilidad de defensa, ya que contra tal arma no teníamos nada
que hacer, por lo tanto casi todos procurábamos variar nuestros
sitios para no ser localizados por el referido tanque, siendo
los primeros en ser víctimas los guardias de la defensa del
“Cerro de la Cuarta”.
A tu padre lo estuve viendo bastante tiempo defendiéndose al
lado del cabo Torrús, ya herido en las dos piernas. Al quedar
sin defensa el referido sitio, lo vi detrás de un peñasco en mi
retirada tirado en el suelo y cubierto de sangre, por lo que
supuse que estaba muerto. Como comprenderás, en aquellos
momentos la confusión fue muy grande y más al vernos sin
salvación posible. A los que se encontraban los rojos en el
“Cerro de la Cuarta”, bien muertos o heridos, hicieron herejías
con ellos. Pero sí puedo hacerte constar, que tu padre murió
como un héroe...”
(Esto lo firma el
guardia civil Ruperto González Sánchez). Por lo que se refiere al jefe de la sección, es decir, el brigada Ángel Jiménez Claver, en una carta que escribe a mi hermano, dice entre otras cosas: “A tu padre, como al cabo orrús Palomo y a todos los que quedaban de su escuadra, la última vez los vi sobre las doce horas del día 1 de mayo, con un nerviosismo y arrojo extraordinarios, disparando al enemigo subidos sobre lo que llamábamos parapetos casi a cuerpo descubierto. El cabo Torrús tenía ya las dos piernas destrozadas de un cañonazo. Gritaban a los rojos desafiándolos. Al aparecer yo ante ellos, tu padre gritó: ¡mi brigada, viva España!, que contestamos todos con el mayor entusiasmo. Aquello era ya la locura...”. Continúo ahora mi relato. Cuando mi madre y yo desembocamos bruscamente delante del cobertizo que los guardias habían construido, el cuadro que vi y que a continuación describo, me impresionó tanto que cuando lo recuerdo o relato a alguien, un escalofrío recorre mi cuerpo y un nudo en la garganta estrangula mi voz. Lo primero que vimos fue que en una depresión en el suelo, por el impacto de una bomba de la aviación, justo detrás del parapeto y delante del referido cobertizo, a un montón de cadáveres de guardias civiles amontonados de cualquier postura (no menos de quince), que pocos minutos antes se batieron heroicamente con un enemigo muy superior en número, bien armados, pertrechados y alimentados. En la entrada al cobertizo, frente a mi madre y a mí, había dos milicianos agachados e inclinados sobre un pequeño baúl o cofre intentando forzar la cerradura con un machete, mientras que el compañero empuñaba una pistola “Star” de nueve milímetros largo de las que usaba reglamentariamente la Guardia Civil. Tan enfrascados estaban en su tarea que no se apercibieron de nuestra llegada. Cuando levantaron la cabeza y nos vieron, sus gestos eran de total sorpresa y reaccionando rápidamente el que empuñaba la pistola, en tono encolerizado y apuntándonos con el arma, nos grito más que preguntó: “¿Qué buscáis vosotros?” Mi madre enmudecida de terror no dijo nada, pero yo, en cambio, tal vez por mis pocos años no medí bien lo peligroso de la situación ni a lo que nos exponíamos y contesté: “Buscamos a mi padre que estaba aquí”. El mismo miliciano que empuñaba la pistola, haciendo un movimiento con la mano armada en ademán de que nos marcháramos, dijo: “Fuera de aquí si no queréis acompañar a éstos”, y señaló despectivamente a aquel montón de defensores mutilados por los disparos, la metralla y por los actos de salvajismo que aquellas dos fieras indudablemente cometieron con ellos momentos antes. Por la situación descrita es evidente que los fueron rematando, saqueando y amontonando sus cadáveres. Sin mediar más palabra, mi madre tiró fuertemente de mí diciendo sencillamente, vámonos hijo, y emprendimos el regreso a donde nos esperaba mi hermano Ramón. Hoy pienso el esfuerzo tan grande que tuvieron que hacer aquellos dos malvados p para no asesinarnos al verse sorprendidos en tan crítica
situación, máxime cuando en aquellos momentos estaban
embriagados de sangre y odio de los que fueron sus enemigos. Volvimos al encuentro de mi hermano que ya estaba muy preocupado. En la expresión de nuestros rostros se podía ver nuestra amargura, conscientes de que allí arriba, en el Cerro de la Cuarta,
quedaba el cadáver de nuestro padre que no pudimos ver.
Inmediatamente nos hicieron subir a una camioneta con otras
familias. Quiero recordar que algún soldado republicano,
compadeciéndose de nosotros, los niños, nos dio alguna cosa de
comer. En lenta y larga caravana emprendimos viaje hacia
Andújar. Al pasar por el lugar donde antes se alzaba un hermoso arco con una inscripción dando la bienvenida a los romeros, empezamos a ver en ambos lados de la carretera filas interminables de cadáveres de milicianos que cayeron en su último y definitivo ataque por la conquista de aquella plaza. Tambi��n recuerdo haber visto alineados en la carretera ocho o diez tanques. Al doblar una curva de la descarnada y polvorienta carretera, ya apagándose el trágico día 1 de mayo del 1937, vi por última vez la silueta de unas ruinas que un día no muy lejano fuera el Santuario de la Virgen de la Cabeza, al que hacía ocho meses y medio llegamos con más fe y esperanza que la que en aquellos momentos nos animaba a todos.
|
|
|
El Asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza
La Guardia Civil muere, pero no se rinde
|
|
|||||
 |
|
 |
|||
|
|